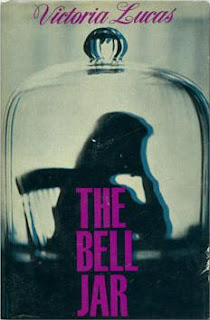*Esta crítica apareció en achtungmag.com:
http://www.achtungmag.com/el-meteorologo-olivier-rolin-y-el-definitivo-extravio-de-la-fe/
El meteorólogo: Olivier Rolin y el definitivo extravío de la fe
Libros del Asteroide ha construido, con El meteorólogo de Olivier Rolin, un díptico. Un díptico estremecedor sobre la vida cotidiana bajo el estalinismo más extremo, que se completa con la publicación, hace ya unos meses, de La acusación de Bandi. Ambos textos presentan la impotencia del ser humano inmerso en el horror de un régimen como el de Stalin o como el de Corea del Norte. Un régimen que destroza cualquier atisbo de libertad, de humanidad, de esperanza. Tal vez, en este sentido, aun sea El meteorólogo más demoledora que La acusación: por lo que posee de sentencia sobre el régimen de Stalin, apoyada en todo el peso realista del reportaje periodístico. Por su parte, Bandi presenta sus cuentos de Corea del Norte como un compendio de indignidades tras unos relatos de ficción —no por ello menos verdaderos—, como las pruebas de lo que está ocurriendo allí. Si el asiático acusa al sistema, el trabajo de Olivier Rolin lo condena aportando evidencias demoledoras.
La historia de El meteorólogo es una historia real, no necesita de ninguna clase de ficción para mostrarnos lo peor y lo más cruel del gobierno que puso en pie Stalin. Un método asentado en la fraternidad ideal del comunismo que, sin embargo, subvertía, cuando no pervertía, la mayor regla del derecho: la presunción de inocencia. Con el estalinismo todo el mundo era culpable hasta que se pudiera demostrar lo contrario. Generalmente, nunca se demostraba esa remota inocencia porque el principio del entramado político-judicial gansteril era el de culpabilidad absoluta de todos. Incluso, en muchas ocasiones, hasta de los propios acusadores:
“En tiempos de Stalin todo ciudadano de la URSS era culpable en potencia, se trataba tan solo de descubrir de qué y esa era la tarea de los órganos”.
Si se investigaba lo suficiente, todo el mundo era un criminal, todo el mundo se había conducido en contra del comunismo, del socialismo, de Stalin, o de Dios sabe qué —y no pongo a Stalin y a Dios en la misma frase por casualidad, al fin y al cabo en el superlativo ateísmo soviético Stalin era un Dios con mayúsculas, incluso un pantocrátor—.
Esta presunción de culpabilidad abrió las puertas a las escuchas, a las investigaciones, a las purgas, a las condenas y a las ejecuciones en masa. Millones de inocentes fueron arrastrados a la trituradora soviética del GULAG o a la maquinaria del tiro en la nuca. El autor define a este sistema de la siguiente manera:
“Lo propio del terror que Stalin empezaba a hacer reinar era que nadie se libraba de él, por encumbrado que estuviese, por fiel que fuera en su tarea de verdugo. Nadie dejaba de ser un muerto viviente”.
Un muerto viviente. Muertos en vida. Tales eran quienes vivían bajo los regímenes comunistas, hasta el punto de que el escritor albanés Ismaíl Kadaré los define con un adjetivo bien significativo: funervivos. Pero bajo la losa congelada de esta palabra no sólo se engloban las víctimas, también lo son los encargados de administrar la partidista y miserable justicia bastarda y mentirosa, los servidores del régimen, todos aquellos que flotan panza arriba en la pecera de aguas fecales del sistema, que se han dejado pillar los dedos, las manos y los brazos con las bisagras de la sangre y con el mecanismo del entramado del Partido.
En los cuentos de Bandi que conforman La acusación los personajes deambulan sintiéndose permanentemente culpables de algo que les resulta insondable. Es la máxima expresión del sometimiento de masas, a tal punto se ha llegado a anular la voluntad de las personas. En el régimen de Corea del Norte los ciudadanos creen que son profunda y poderosamente culpables de algo y deben dar las gracias por que el Estado les permita continuar con su insignificante vida de insecto, siempre temerosos a que de un golpe los aplasten.
Puedes leer mi reseña de los cuentos de Bandi para Achtung! en este enlace:
El caso del libro de Olivier Rolin es bien diferente. En la URSS estalinista era el Estado quien creía que todos eran culpables, pero las personas se sabían inocentes hasta que ocurría el error o la desviación. Por eso, muchos de los condenados por mano del propio Stalin albergaban esperanzas de que si el Jefe de la Nación se enteraba de lo injusto de sus situaciones actuaría en consecuencia, deponiendo a los funcionarios que se extralimitaron en su celo, y reponiendo la justicia.
De ahí que muchos condenados a muerte, instantes previos a su ejecución, todavía encontraban las fuerzas para vitorear a un Stalin que, estaban seguros, desconocía las barbaridades que llevaban a cabo sus subordinados. Sin embargo, la rúbrica de la condena, en el papel oficial, era del mismo Stalin al que los desgraciados todavía imploraban. Olivier Rolin ofrece una explicación a este comportamiento:
“Hay que tener en cuenta el desplome moral que entraña verse tildado de repente de enemigo del pueblo, cuando se está acostumbrado a concebir la totalidad del mundo como un enfrentamiento maniqueo, del que nada se libra, entre el pueblo y sus enemigos, hay que tener en cuenta la fe en el Partido que se mantiene contra viento y manera a la desesperada, la confianza irracional en sus dirigentes y en el más grande, más clarividente, más humano de ellos… Suponemos eso, esas razones y en el fondo nada sabemos al respecto, Quien no ha pasado por semejantes abismos no puede hacer ese viaje con la imaginación”.
De acuerdo, pero estas suposiciones nos resultarán muy válidas para comprender el inquebrantable comportamiento del meteorólogo durante su cautiverio. Su tabla de salvavidas es la incuestionable creencia en el Partido y en la infalibilidad de Stalin —y de nuevo un término religioso junto al Gran Ateo: infalibilidad, como aquella que se le supone al Papa—.
Por eso, resulta todavía más tremenda y moralmente indigesta la firme historia narrada por el francés Olivier Rolin sobre la caída en desgracia de uno de los meteorólogos principales de la Unión Soviética. Alekséi Feodósievich Vangengheim será víctima de un comentario sibilino pronunciado por uno de sus colaboradores, referente a un artículo publicado en una revista.
Alekséi había publicado una serie de trabajos sobre nuevas teorías climatológicas que uno de sus subordinados decidió atacar descarnadamente. Se había olvidado de citar a Lenin y a Stalin, ¡ellos sí que tenían ideas nuevas! Alekséi ni los mencionaba en sus ensayos… Ni siquiera recomendaba las obras de Stalin. Estaba perdido. De nuevo, el autor se muestra preciso, cirujano a la hora de interpretar la desgracia:
“Olvido de Lenin y Stalin, propaganda de clase extranjera, corriente menchevique: son palabras terribles en la URSS de entonces y sobre todo en la que estaba naciendo, palabras que matan”.
Esa será la llave que abrirá la puerta de su desgracia. En 1934 lo acusan de traición a la Unión Soviéticay lo envían al complejo del GULAG en las islas Solovkí, en el Mar Blanco. Allí, seguirá siendo fiel a los ideales del comunismo, en la creencia de que Stalin no sabe ni una palabra de la injusticia que se está cometiendo con él —y por eso le dirige ocho cartas que no obtienen respuesta—. Creencia en Stalincomo se cree en un viejo icono ennegrecido por el humo de los velones, a quién se le dirigen cartas que son como plegarias pronunciadas frente al iconostasio.
Es el tiempo de los asesinos cómodamente arrellanados en sus despachos, al calor de la estufita, al amor del borboteo del samovar, entre la humareda reconfortante de la pipa de maíz y las numerosas condenas a muerte firmadas y extendidas sobre el escritorio; un vasito de vodka para disimular el mal sabor de boca, como metálico, que deja la sangre en la garganta, mientras los inocentes mueren de congelación y de hambre, también de ignorancia, sustentando sus escasas dosis de supervivencia en la creencia de un sistema que los ha condenado con una crueldad insoportable.
 |
| Stalin trabajando en su despacho. Durante un día de trabajo podía llegar a firmar cientos de sentencias a muerte. |
Así que el meteorólogo escribe cartas a Stalin y a otros miembros del buró con la esperanza de que se enteren de su situación, pero por fortuna no sólo les escribe a ellos. También lo hace a su hija de cuatro años, a la que nunca volverá a ver. Porque así actúan los resortes del Régimen, la mujer del meteorólogo lo esperaba una noche a la puerta de la ópera, pero nunca acudió a la cita. Detenido esa tarde, fue conducido a la Lubianka y ya nunca regresó, porque de la Lubianka ya no volvía nadie:
“Es que, si hay un lugar que simboliza ese asesinato en masa del ideal, esa monstruosa substitución del entusiasmo por el terror, de los camaradas por policías, es la Lubianka. Allí se encuentra el centro de esa alquimia al revés que transformó el oro en vil plomo”.
Rolin vuelve a ser exasperantemente exacto, tan exacto que duele. Porque en los sótanos de ese edificio maldito se ejecutaron a miles de hombres de un disparo en la nuca sobre un suelo sencillo de baldear, porque la culebrilla del manguerazo borraba el líquido del crimen, el aceite de la muerte y limpiaba responsabilidades. Sin embargo, Rolin es tristemente certero porque, por encima de los ajusticiados, lo que se ejecutaba era todo un ideal. La idea comunista transformada en excrementos, sesos y salpicaduras.
 |
Olivier Rolin sabe que será en esas cartas dirigidas a su hija en donde se articule la verdadera historia del meteorólogo, en donde tomará relieves la cicatriz del dolor, cuando más nítida aparece la miseria humana en toda la amplitud de sus dimensiones. La Revolución fue partidista y arbitraria, tan solo de unos pocos, por lo tanto no fue Revolución sino injusticia. Las cartas muestran a un hombre ciego en la fe de sus ideales que lo llevan a sobrevivir en las peores circunstancias, aunque paulatinamente va perdiendo la solidez de sus creencias, hasta el desenlace humillante y terrible de su ejecución.
Alekséi es un pingajo triturado en la maquinaria del Estado, como todos esos personajes de Ismaíl Kadaré arrollados por el tren de mercancías albanés de Enver Hoxha, con 40 años de vagones repletos de cadáveres y el hedor a la muerte apestándolo todo. Alekséi es una víctima de una acusación trivial que recuerda a esa otra novela de Milan Kúndera, La broma (Tusquets), en donde el protagonista cae en desgracia por culpa de un comentario satírico sobre Trotski que ha enviado en una postal a su novia, que lo denuncia ante el Partido comunista checoslovaco.
 |
| Enver Hoxha |
Los paralelismos literarios de El meteorólogo son muchísimos, no solo con novelas, sino también con muchos libros de Historia. En primer lugar, el estilo de Gran Reportaje que articula Rolin hace inevitable tener en la cabeza la obra de otro francés, el Limónov (Anagrama) de Carrére. Y el Archipiélago GULAG (Tusquets) de Aleksandr Solzhenitsyn o los Relatos de Kolimá de Varlam Shalamóv (Minúscula). E incluso otra obra del Premio Nobel, Un dia en la vida de Iván Denísovich(Tusquets). Y Prisionera de Stalin y Hitler (Galaxia Gutenberg) de Margarete Buber-Neumann, Stalin y los verdugos (Taurus) de Donald Rayfield o el impecable Koba el temible (Anagrama) de Martin Amis. Y claro, La acusación de Bandi —ya lo saben, también en Libros del Asteroide—.
Rolin es consciente de que está escribiendo con este enorme bagaje a sus espaldas, y así lo reconoce cuando afirma que:
“Emociona ver materializarse cosas que proceden de la doble inmaterialidad del pasado y las lecturas: esos son los restos concretos, aquí y ahora, de lo que ocurrió hace mucho tiempo y que solo conozco por los libros”.
Con todos esos libros, con todos esos textos y autores, Olivier Rolin entabla un diálogo en El meteorólogo. Con las novelas de Kadaré, con El cero y el infinito (Destino) de Arthur Koestler y por supuesto con 1984 (Destino) de Orwell… Por ello, esta indagación histórica es tan rica, tan completa y tan profundamente acongojante. La correspondencia de Alekséi con el camarada Rubashov de la novela de Koestler es pavorosa. Tal y como le sucede al protagonista de El cero y el infinito le ocurre al meteorólogo durante los interrogatorios:
“El pánico intelectual que le infunde pensar que cuanto más se presta al juego de la mentira, más creíble resulta, cuando la verdad lo es cada vez menos, el pánico moral que experimenta al sentir que declararse es lo que puede valerle una muy relativa indulgencia, mientras que afirmar su inocencia lo pierde”.
Se trata de la descomposición, la putrefacción cadavérica del sistema. No en vano, Alekséi acabará como Rubashov: el tiro en la nuca como indiscutible máxima de un Partido amenazado por la insignificancia de ambos personajes. Insignificancia asumida en primera persona en cuanto Alekséi baraja cualquier posibilidad como motivo de condena porque ya todo
“es muy posible en el siniestro mundo alucinante del estalinismo: en un congreso internacional que presidía, había pronunciado, al parecer, un discurso de introducción en francés y no en ruso, sin respetar las instrucciones recibidas de sus superiores”.
Un discurso en francés o una broma garabateada en una postal. Ambos son motivos de condena para el desquiciado y paranoico Golem comunista que menean como un pelele Iósif Stalin o el sátrapa checoslovaco de turno, ya fuera Klement Gottwald o Antonín Novotnỳ, todos ellos espectros cebados por el mismo potaje asesino.
Stalin con Enver Hoxha (arriba) y con Klement Gottwald (abajo):
Así, en el campo de las islas Solovkí se encuentran, junto al meteorólogo, criminales de la talla del profesor Ochman de Bakú, un médico cuyo delito era:
“haber roto, en un descuido, un busto de Stalin”.
O el animalista Mijail Burkov que:
“lanzó una torta de tripas contra el enorme coche negro de un pez gordo del Partido que acababa de aplastar a un perrito”.
También hay filólogos, escritores, científicos, intelectuales, historiadores, traductores, inventores, hasta clérigos y archimandritas e, incluso, el último príncipe de la dinastía polaca de los Jagellón, un anciano que falleció tras una indigestión por haber conseguido tres raciones extras de pan.
El libro nos muestra los escalones que conducen a la desgracia del protagonista, que pasa de tenerlo todo (o todo aquello que se podía poseer en la URSS) a no tener nada —en eso también coincide con la ficción de Rubashov, porque nunca un personaje de ficción se disfrazó con tantos ropajes de realidad como este desgraciado que compuso Koestler—.
El meteorólogo se transforma por la acción punitiva: de disfrutar de un trabajo reputado y una posición sólida, junto a una familia, ahora será un número de condena en la cadena del horror, posteriormente borrado y olvidado del mundo. Esa cualidad de eliminar hasta la raíz es una característica de estos hombres sanguinarios. Tal y como sentencia el autor:
“La formidable máquina de matar es también una máquina de borrar la muerte, lo que la vuelve aún más temible”.
Por ello es de una importancia crucial este libro y los libros que he mencionado antes, porque reparan la memoria que quebrantaron los asesinos y nos acercan hasta el presente a las víctimas olvidadas en los bosques de la Historia. Este es un empeño común de muchos escritores que se aproximan a los grandes genocidios y holocaustos.
Desde Franz Werfel y su reivindicación de la masacre armenia en Los cuarenta días del Musa Dagh (Losada), pasando por el recitado de las víctimas de la guerra del Líbano compiladas en listines en la obra de teatro Litoral (KRK Ediciones) de Wadji Mouawad, la poesía reivindicativa de la memoria de Zurita o Gelman, o el imponente trabajo de recuperación poética de las víctimas de las matanzas en Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el costarricense Laureano Albán en su indispensable Biografías del Terror (editorial Costa Rica), hasta ese final de la novela de Ismaíl Kadaré titulada Vida, representación y muerte de Lul Mazreku (Alianza Editorial), en donde enumera los nombres de las personas que perecieron con Grecia en los ojos y la sal en los pulmones en un intento de escaparse de la Albania de Hoxha por el estrecho del canal de Otranto.
No podemos engañarnos. Aunque la función sanadora y recuperadora de El meteorólogo es evidente, el libro de Olivier Rolin es muy duro, casi cruel, porque en él asistimos a la injusticia como suceso habitual y a la muerte como asunto común. En uno de los muchos aciertos del autor, se decide por parafrasear las cartas de Alekséi, introduciendo sus propios comentarios y conclusiones en ello.
Si Rolin se hubiera decantado por copiar las cartas una a una, el libro carecería de la impresión que nos causa al llegarnos de esta manera aquello que el autor selecciona de entre los escritos del meteorólogo, cargados con su visión que, además, es la nuestra, como lectores y personas que vivimos en el siglo XXI.
Este aspecto es determinante. El francés no se limita a ofrecer o exponer la realidad, sino que nos la muestra en tres dimensiones al encontrar esta forma de presentarla y contarla. La voz de Alekséi tamizada en la voz de Rolin es mucho más insoportable, mucho más cruda, porque el filtrado al que la somete el gatekeeper (permítaseme esta palabra de mis tiempos de estudiante de periodismo) la convierte en una especie de relato que se nos está contando de forma oral. Y desde la Grecia clásica todos hemos concluido que en la oralidad se albergan los trazos del drama, los orígenes de la tragedia. Es la forma en que aquello que llega nos golpea el corazón hasta lo insoportable.
Además, este hallazgo narrativo le permite a Olivier Rolin exponer la ejecución del protagonista de una forma tan terrible como desnuda, tan inhumana como desbordante de compasión. No estamos ante un informe de ejecución. Ni ante los documentos fríos, emitidos por los burócratas del Hades y cargados de un lenguaje seco, con palabras como raspas de sardina. Rolin lo sabe, y por ello, antes de mostrarnos el espanto en el fondo de los ojos de Alekséi, que es el espanto en los ojos del francés y que, en una mise en abyme asfixiante, es nuestro propio espanto en nuestros ojos, nos arroja un pedazo del papel oficial de la condena:
“Tras haber examinado el caso número ciento veinte, Vangengheim Alekséi Feodósievich, ruso, ciudadano soviético, nacido en 1881 en el pueblo de Krapivno, región de Chernígov de la RSS de Ucrania, hijo de noble y propietario de tierras, con título de enseñanza superior, profesor, último lugar de trabajo: Servicio Hidrometeorológico de la URSS, ex miembro del Partido Comunista bolchevique, exoficial del ejército zarista, condenado a diez años de campo de reeducación mediante el trabajo por decisión del Consejo de la OGPU de fecha de veinte de marzo de 1934, ORDENA: fusilarlo (Rasstreliat’)”.
Frente al vomitivo lenguaje oficial llega la exposición de los hechos de la ejecución, narrados de forma escrupulosamente limpia, pero en donde se deslizan algunos pensamientos de Rolin que remachan el libro y que son una serpiente en nuestros oídos.
Rolin imagina ese instante de Alekséi desnudo y atado de pies y manos, arrojado a la fosa en mitad de un helador y caliente infierno de porrazos y empellones, un segundo antes de que reciba el disparo en la nuca, y no puede evitar pensar en la desolación tan descomunal del meteorólogo. Una desolación por no volver a ver a su mujer y a su querida hijita, sí, una desolación por no saber los motivos de su condena a muerte, también, pero sobre todo una desolación inaguantable cuando el buen comunista —el fervoroso estalinista que incluso enviaba a su familia desde el campo de las Solovkí manualidades con el retrato deStalin hecho con piedrecitas— descubre que su fe en el sistema al que ha dedicado su vida (y también su muerte) no significa absolutamente nada. Es la mentira del crimen.
Aquí es donde nos desplomamos. Al pensar en ese hombre entre cadáveres, esperando la detonación detrás de las orejas, sintiendo como de su corazón y de su pecho se esfuma la fraternidad comunista, que las vacías consignas de Stalin se las lleva el viento helado de los muertos y que la Revolución de Leninyace, desde hace años, bajo la piedra podrida de la losa de un cementerio, o tal vez a su lado, en esa misma fosa en donde lo han arrojado con el vapor de la vida todavía coleando.
Rolin no necesita recubrir de virtudes especiales al hombre desnudo al que van a ejecutar; ni de una relevante valentía, ni siquiera con algo que nos haga percibir que su comportamiento en el vestíbulo del exterminio lo dignifica. Sería tan banal como innecesario porque ya conocemos su gigantesca virtud:
“Por haber sido condenado injustamente (…) se le exige de todo, debería tener todas las virtudes. Es inocente, lo que ya es mucho”.
Y ese es el final. El final del libro, pero no del volumen que con mimo nos trae Libros del Asteroide. Como una puñalada más, tal vez como un estacazo, en un apéndice se nos ofrecen las coloristas postales repletas de los cuidados dibujos que Alekséi envió a su hija. Son como las esquelas de un escalofriante arco iris dibujado por los insomnes, por todos esos durmientes del bosque de Sandarmoj, “el bosque de los asesinados”, en número de 10 mil cuerpos que ahora se han levantado de los siglos de hojas y barro para gritar en la voz de otros: ¿Habéis visto lo que hicieron con nosotros?
Dos de los dibujos en las cartas que Alekseí enviaba a su hija y que reproduce el volumen de Libros del Asteroide:
Olivier Rolin lo ha visto. Y nosotros con él. Hasta el detalle más mínimo, infame, cruel, sucio y miserable. Con esta lectura, igual que el propio meteorólogo, hemos perdido la fe en los hombres, en el ser humano. Si es que aún nos quedaba una pizca prendida en algún lugar entre las costillas, el corazón y el alma.
 |
| Monolito conmemorativo erigido en la entrada del bosque de Sandarmoj con la leyenda:”Hombres, no masacraros entre vosotros”. |